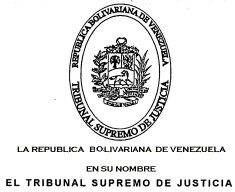
Magistrado-Ponente: OCTAVIO SISCO RICCIARDI
EXPEDIENTE Nº 0063
I
En fecha 20 de febrero
de 1997, los abogados ROMÁN J. DUQUE CORREDOR, IRENE LORETO GONZÁLEZ, PELAYO DE
PEDRO ROBLES y GERMÁN ALBERTO BRICEÑO COLMENARES, inscritos en el Inpreabogado
bajo los números 466, 18.900, 31.918 y 66.378, respectivamente, interpusieron
ante la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia,
recurso de interpretación respecto de los artículos 201 y 235 de la Ley
Orgánica del Sufragio -vigente para la
época- con la finalidad de resolver la duda planteada por los mismos sobre la
convocatoria a nuevas elecciones en los casos de nulidades y anulaciones de
actas de escrutinio o de actas electorales, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 217 eiusdem, en concordancia
con el artículo 42, ordinal 24, de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de
Justicia.
El día 25 de febrero de 1997 se dio
cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Hildegard Rondón de Sansó.
En fecha 9 de febrero de 2000, por cuanto
la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela establece un cambio en la estructura y denominación de este Máximo
Tribunal y en vista de que en fecha 27 de diciembre de 1999 tomaron posesión de
sus cargos como integrantes de la Sala Político Administrativa del Tribunal
Supremo de Justicia los Magistrados Carlos Escarrá Malavé, José Rafael Tinoco y
Levis Ignacio Zerpa, se designó ponente al Magistrado Levis Ignacio Zerpa y se
ordenó la continuación de la causa.
Por decisión del 23 de mayo de 2000 la
Sala Político Administrativa declinó la competencia para conocer y decidir la
presente causa en esta Sala Electoral.
En fecha 5 de junio de 2000 el Juzgado de
Sustanciación de esta Sala Electoral ordenó darle entrada al expediente, y
designó ponente al Magistrado Octavio Sisco Ricciardi a los fines del
pronunciamiento correspondiente.
Siendo la oportunidad de decidir, esta
Sala observa:
II
ALEGATOS
DE LOS RECURRENTES
Solicitaron los recurrentes la
interpretación alegando la amplia legitimación consagrada en el artículo 217 de
la Ley Orgánica del Sufragio de 1995, y la doctrina jurisprudencial contenida
en las sentencias de la Sala Político Administrativa de la extinta Corte
Suprema de Justicia de fecha 21 de abril de 1994, en los casos del “Presidente
del Consejo Supremo Electoral” y “Carlos Campos”, en las que se reconoce el
ejercicio del recurso de interpretación en materia electoral a toda persona que
manifieste su interés, derivado en el presente caso de su condición de
ciudadanos y electores. Asimismo, justificaron su legitimación activa para
intentar el presente recurso en su condición de abogados, de acuerdo con lo
decidido en sentencia de la misma Sala en fecha 12 de diciembre de 1996, caso
“Recurso de interpretación de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos”.
En cuanto a la duda interpretativa de los
referidos artículos de la Ley Orgánica del Sufragio, señalaron que de los
mismos no se deduce una misma solución en los casos de nulidad de elecciones y votaciones,
por cuanto el artículo 201 establece que las nulidades de las elecciones y
votaciones, incluyendo esta última a las actas de escrutinio y electorales,
sólo darán lugar a nuevas elecciones cuando una nueva votación tuviera
influencia sobre el resultado general de los escrutinios, mientras que el
artículo 235 eiusdem prevé la
obligación de convocar a nuevas elecciones únicamente en los casos de
declaratoria de nulidad total o parcial de las elecciones y no así de las
votaciones, conduciendo a soluciones contradictorias de acuerdo con el tipo de
nulidad de que se trate.
Por otra parte,
plantearon la necesidad de aclarar el sentido que debe dársele al requisito de
procedencia para la realización de nuevas elecciones previsto en el artículo
201 de la Ley Orgánica del Sufragio de 1995, referido a la “evidencia de que
una nueva votación no tendría influencia sobre el resultado general de las
elecciones”, indicando las dificultades existentes en su criterio para su
adecuada interpretación, sobre la base de las diversas causales de nulidad de
votaciones, y por ser dicha “evidencia” una prueba negativa, es decir, la
dificultad para demostrar la “no influencia” teniendo presentes la diferente
entidad de los vicios en los diversos tipos de nulidades. De todo ello
concluyeron preguntándose acerca de si el Consejo Supremo Electoral (hoy
Consejo Nacional Electoral) puede
convocar a elecciones por el solo hecho de que se hubieren anulado
actas, o si por el contrario, la convocatoria sólo procede cuando sea ostensible
por el tipo de vicio que el resultado de cada Acta anulada sería distinto si se
realiza una nueva elección. En ese mismo orden de ideas, se interrogaron acerca
de cuál sería el criterio adecuado para considerar “suficiente evidencia” a los
fines de proceder a la convocatoria de nuevas elecciones, a saber, si un simple
criterio cuantitativo determinaría tal convocatoria, con prescindencia de la
voluntad mayoritaria expresada en las actas de votación.
Otra de las dudas
presentadas para su dilucidación es la de la naturaleza total o parcial que
debería tener la nueva elección a realizarse en los casos de nulidades
declaradas por el órgano judicial, en el sentido de si la convocatoria tendría
que hacerse a todo el electorado para una nueva elección, o solamente a los
electores de las mesas donde se anularon las actas para la repetición parcial
de la elección. En ese orden de razonamiento, argumentaron que de los artículos
cuya interpretación se solicita “...parece desprenderse que, si se llega a
evidenciar que en verdad una nueva votación sí influye sobre el resultado
general, la convocatoria tendría que hacerse a todo el electorado, a unas
nuevas elecciones, puesto que ya no podría hablarse de una voluntad
mayoritaria, y no para la repetición de elecciones parciales en las Mesas donde
se anularon las Actas...”, dado que el artículo 201 se refiere a “nuevas
elecciones” y no a “una nueva votación” ni a “la elección”, al igual que dicho
dispositivo alude a “una nueva votación” y no “la votación”, de lo que se
desprende que se estaría en presencia de la necesaria convocatoria a nuevas
elecciones totales, diferentes a las realizadas en una primera oportunidad,
resultando sin embargo de tal magnitud la ambigüedad de los textos señalados,
que imposibilitan arribar con certeza a esa conclusión.
III
LA
DECLINATORIA DE COMPETENCIA
La Sala Político Administrativa del
Tribunal Supremo de Justicia declinó en esta Sala la competencia para conocer
del presente recurso, fundamentándose en que el artículo 262 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada por referendo el día 15 de
diciembre de 1999, dispone la creación del Tribunal Supremo de Justicia así
como de las distintas Salas que lo integran, entre las que se encuentra la Sala
Electoral, y que la Carta Fundamental otorga ciertas competencias a las
distintas Salas y deja a cargo de la Ley Orgánica que al efecto deberá dictar
la Asamblea Nacional, la distribución de otras no atribuidas expresamente.
En ese orden de ideas, señaló también la
Sala Político Administrativa que, a los fines de mantener el funcionamiento
integral del Estado, este Tribunal Supremo de Justicia debe seguir
administrando justicia aun cuando no se haya dictado la referida Ley, por lo
que sus Salas deben conocer y decidir todos los casos que cursaban ante la
extinta Corte Suprema de Justicia y los que ingresen, atendiendo a la afinidad
que exista entre la materia debatida en cada caso y la especialidad de las
Salas, y que en ese sentido, el artículo 297 constitucional establece que la
jurisdicción contencioso electoral será ejercida por la Sala Electoral de este
Tribunal Supremo de Justicia y los demás Tribunales que determine la Ley.
Concluyó señalando dicha Sala que la
presente causa está referida a la interpretación de normas de carácter
electoral, y por tanto es afín con las competencias atribuidas a la Sala
Electoral, razón por la cual declinó la competencia para conocer del recurso de
interpretación interpuesto en esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de
Justicia.
IV
COMPETENCIA
DE LA SALA
Corresponde a esta Sala pronunciarse
entonces acerca de la referida declinatoria de competencia formulada por la
Sala Político Administrativa, y al respecto observa que en el presente caso se
ha interpuesto recurso de interpretación para determinar el sentido y alcance
de los artículos 201 y 235 de la Ley Orgánica del Sufragio vigente para la
fecha de interposición del mismo.
Ahora bien, la competencia para conocer del presente
recurso, en los términos dispuestos en el artículo 234 de la Ley Orgánica del
Sufragio y Participación Política, correspondía a la Sala Político
Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia. En efecto, dicho
artículo establece:
“Artículo 234. El Consejo
Nacional Electoral, los partidos políticos nacionales y regionales, grupos de
electores y toda persona que tenga interés en ello, podrán interponer ante la
Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia el Recurso de
Interpretación previsto en el numeral 24 del artículo 42 de la Ley Orgánica de
la Corte Suprema de Justicia, respecto a las materias objeto de esta Ley y de
las normas de otras leyes que regulan la materia electoral, los referendos
consultivos y la constitución, funcionamiento
y cancelación de las organizaciones políticas.”
Esta norma, que atribuye la
competencia para conocer del recurso de interpretación a la Sala Político
Administrativa resulta de carácter especial en materia electoral, al facultarla
para determinar el sentido y alcance de aquellos instrumentos normativos que
regulan lo relativo al sufragio y a la participación política, y muy
especialmente, la celebración de los procesos
comiciales.
Sin embargo, debe observarse
que ante el nuevo sistema político determinado por el ordenamiento jurídico
venezolano recientemente instaurado, que ha integrado el Poder Electoral a la
trilogía tradicional de las ramas del Poder Público Nacional, se ha creado la
jurisdicción contencioso electoral, que es ejercida en los términos de la
Constitución vigente por la Sala Electoral de este Tribunal Supremo de
Justicia, con el fin de controlar en sede judicial, entre otros, los actos,
hechos u omisiones emanados del referido Poder, por lo que debe entenderse que
le corresponde ahora a esta Sala Electoral el conocimiento de los recursos de
interpretación que se interpongan en los términos del artículo 234 de la Ley
Orgánica del Sufragio y Participación Política.
En tal sentido, la Sala,
orientada por los principios que emanan del nuevo texto constitucional, del
criterio orgánico que impera en la determinación del ámbito competencial a que
se refiere el Estatuto Electoral del Poder Público, y de la competencia que el
transcrito artículo 234 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación
Política de forma general le confiere, en sentencia de fecha 10 de febrero de
2000, determinó que, mientras se dictan las Leyes Orgánicas del Tribunal
Supremo de Justicia y del Poder Electoral, le corresponde a esta Sala el
conocimiento respecto de los recursos de interpretación “que se interpongan con
el objeto de determinar el sentido y alcance de la Ley Orgánica del Sufragio y
Participación Política, de otras leyes que regulen la materia electoral y la
organización, funcionamiento y cancelación de las organizaciones políticas, en
cuanto sean compatibles con la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela”.
Por tanto, al estar inserto
el dispositivo normativo cuya interpretación se ha solicitado en una Ley
netamente de carácter electoral, esta Sala, en atención a lo antes expuesto, y
por disponerlo así expresamente el Estatuto Electoral del Poder Público en su
artículo 30, numeral 3, la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política
en su ya aludido artículo 234, y la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, en el artículo 266, numeral 6, resulta ciertamente competente para
conocer del recurso interpuesto. Así se decide.
V
ADMISIBILIDAD DEL RECURSO
Determinada como ha sido la competencia de la Sala para
conocer del presente recurso de interpretación, corresponde entonces emanar un
pronunciamiento con relación a la admisibilidad del mismo, y al respecto
observa que los supuestos que concurrentemente deben cumplirse a fin de que la
interpretación proceda por la vía de este especial recurso han sido delineados
por la jurisprudencia de la Sala Político Administrativa de la extinta Corte
Suprema de Justicia, que antes de la entrada en vigencia de la actual
Constitución de la República tenía atribuida con carácter exclusivo el
conocimiento de este tipo de recursos, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 42, numeral 24, y 43 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de
Justicia.
En primer lugar debe destacarse que el dispositivo contenido
en el artículo 234 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política
consagra de una manera bastante amplia la legitimación para intentar el recurso
de interpretación en materia electoral, al incluir como eventuales accionantes
al máximo órgano electoral, a los partidos políticos, a los grupos de electores
y a toda persona que tenga interés en ello, por lo que el legislador no
calificó el interés requerido para intentar este tipo de recursos, de lo que se
deduce que basta que el accionante tenga
un simple interés
para que se le
admita como legitimado. En el
presente caso, los recurrentes señalaron que la duda la plantean en su
condición de ciudadanos, electores y profesionales del Derecho, fundamentándose
en la necesidad de que se les garantice la libre expresión de su voluntad como
votantes en la elección de autoridades nacionales y locales en ejercicio de su
derecho al sufragio, por lo cual debe concluirse que en el caso de autos la legitimación requerida para actuar se
verifica. Así se decide.
Asimismo, la Sala Político Administrativa ha sostenido que
se requiere que la norma cuya interpretación y análisis se solicita sea de
rango legal, pues sólo procede este recurso para fijar el alcance e
inteligencia de textos legales. En segundo lugar, es determinante que la propia
ley haya previsto de manera expresa el ejercicio de tal recurso respecto de las
normas en ellas contenidas, sin que sea posible extenderlo a otras leyes, salvo
que la propia ley que prevé su interpretación, disponga de modo expreso su
extensión a otros textos normativos. En tercer lugar, se debe verificar la
conexidad entre el recurso intentado y un determinado caso concreto, lo cual
posee un doble propósito: por un lado, evitar un simple ejercicio académico de
interpretación y por el otro, permitir al intérprete apreciar objetivamente la
existencia de la duda que se alegue como fundamento. Dicha doctrina
jurisprudencial ya fue acogida por esta Sala en sentencias dictadas los días 10
y 14 de marzo, 17 de mayo y 26 de julio de 2000, entre otras.
Los extremos exigidos se verifican en el presente caso, por
cuanto los dispositivos cuya interpretación se solicita -artículos 201 y 235 de
la Ley Orgánica del Sufragio de 1995- son normas de rango legal y estaban
vigentes para el momento de la interposición del recurso, teniendo su
equivalente, con algunas modificaciones, en los artículos 224 y 250 de la
vigente Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, cuyo texto además
preceptúa el conocimiento por parte de la extinta Corte Suprema de Justicia,
ahora Tribunal Supremo de Justicia, de los recursos de interpretación que se
interpongan con el objeto de determinar el sentido y alcance de las normas
contenidas en la misma, debiendo
considerarse, además, suficientemente
amplia la disposición incluida en el artículo 234 (así como su antecedente, el
artículo 217 de la Ley Orgánica del Sufragio de 1995, vigente para la fecha de
interposición del recurso) orientadora del conocimiento del referido recurso,
la cual consagró la posibilidad de extender el mismo a las normas de otras
leyes que regulan la materia electoral. En cuanto al tercer requisito,
referente a la conexidad con un caso concreto la Sala observa que en el
presente caso, los recurrentes señalaron que la duda planteada obedece a su
intención de evitar el deterioro que ha venido afectando la credibilidad y
seriedad de los procesos electorales, garantizar el respeto a la voluntad
mayoritaria de los electores y su derecho a ser gobernados por quienes
eligieron democráticamente, y por cuanto el pronunciamiento impediría los daños
inestimables que se causarían al patrimonio público con los costos innecesarios
que suponen las sucesivas e imprevistas convocatorias de elecciones parciales.
Se trata, en definitiva, de garantizar una adecuada aplicación práctica de la
normativa electoral en un aspecto de tal trascendencia para el buen
funcionamiento de un Estado de Derecho y de Justicia y, por tanto para el
interés colectivo, como lo es la determinación de los efectos de las
declaratorias de nulidad (total y parcial) de votaciones, elecciones, o actas
electorales, por lo cual debe concluirse
que en el caso de autos el requisito de conexión con un caso concreto se
cumple a los fines de la admisibilidad del recurso de interpretación. Así se
decide.
Por consiguiente, se encuentran cubiertos los requisitos
exigidos para que resulte admisible la interpretación solicitada, como en
efecto se admite. Así se decide.
VI
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
Solicitan los recurrentes pronunciamiento
respecto al significado, alcance y sentido de los artículos 201 y 235 de la Ley
Orgánica del Sufragio de 1995, vigente para la fecha de interposición del
recurso, cuyo texto era del tenor siguiente:
“Artículo 201.- La nulidad sólo afectará
las elecciones y votaciones efectuadas en la Circunscripción Electoral en que
se haya cometido el hecho que las vicie y no habrá lugar a nuevas elecciones si
se evidencia que una nueva votación no tendría influencia sobre el resultado
general de los escrutinios para Presidente de la República, Gobernador o
Alcalde, o representante uninominal, ni sobre la adjudicación de los puestos
por aplicación del cuociente electoral.
La decisión a ese respecto compete al
Consejo Supremo Electoral, a la Junta Electoral Principal o a la Junta
Electoral Municipal, según el caso”.
“Artículo 235.- En caso de declaratoria
de nulidad total o parcial de las elecciones, el Consejo Supremo Electoral
deberá convocar las nuevas elecciones que corresponda, dentro de los treinta
(30) días continuos siguientes, y se efectuarán dentro de los treinta (30) días
continuos siguientes a su convocatoria”.
Sin embargo, dicho cuerpo normativo fue
derogado con la publicación de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación
Política en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, Número 5200
Extraordinario del 30 de diciembre de 1997, posteriormente reformada parcialmente
en la Gaceta Oficial Número 5233 Extraordinario del 28 de mayo de 1998. En
vista de ello, se hace necesario hacer referencia a los términos en que la
normativa vigente consagra tales dispositivos, a saber:
“Artículo 224.- La nulidad
sólo afectará las elecciones y votaciones efectuadas en la circunscripción
electoral en que se haya cometido el hecho que las vicie y no habrá lugar a
nuevas elecciones si se evidencia que una nueva votación no tendrá influencia
sobre el resultado general de los escrutinios para Presidente de la República,
Gobernador o Alcalde, ni sobre la adjudicación de los puestos por aplicación
del sistema de representación uninominal proporcional.
La decisión a ese respecto
compete al Consejo Nacional Electoral”.
“Artículo 250.- En caso de
declaratoria de nulidad total o parcial de elecciones, el Consejo Nacional
Electoral deberá convocar las nuevas elecciones que correspondan dentro de los
treinta (30) días continuos siguientes, las cuales se efectuaran dentro de los
treinta (30) días siguientes a su convocatoria”.
Como
se evidencia de la comparación entre las respectivas normas de la Ley Orgánica
del Sufragio de 1995 y las correspondientes de la Ley Orgánica del Sufragio y
Participación Política de 1998, las mismas no cambiaron en lo esencial, por lo
que aún persisten los supuestos de duda planteados por los recurrentes. Siendo
así, y tomando en consideración que la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela expresamente consagra en sus artículos 26 y 257 el derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva sin limitaciones derivadas de
formalidades no esenciales, este órgano judicial considera procedente seguir
conociendo del presente recurso, ahora sobre el texto de los artículos 224 y
250 de la vigente Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, cuyas
normas son similares a aquellas que ofrecían dudas y motivaron el presente
recurso de interpretación. Así se decide.
Aclarado lo anterior,
plantearon los recurrentes una serie de interrogantes, todas ellas derivadas de
una principal, referente a los efectos de la declaratoria de nulidad de
elecciones y votaciones y el alcance de dicha nulidad, es decir, la nulidad
total o parcial de votaciones y elecciones, y la consiguiente repetición,
también total o parcial, de las mismas. La duda central tiene por objeto la
determinación de cuáles serían las actuaciones afectadas por las declaratorias
de nulidad consagradas en el régimen electoral venezolano y la repercusión de
tales nulidades en los procesos electorales en general.
Partiendo de esa interrogante fundamental, señalan los
recurrentes dos problemas derivados. El primero concerniente a que en la
materia no hay criterios que justifiquen la repetición continua y parcial de
los procesos electorales por la sola circunstancia de la anulación de actas de
escrutinio o electorales, así como que existe una contradicción entre el
artículo 201 de la Ley Orgánica del Sufragio (equivalente al artículo 224 de la
vigente Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política), por cuanto el
mismo pauta que no hay lugar a nuevas
elecciones si no hay influencia en el resultado general, tanto para el caso de
nulidad de votaciones como de elecciones, mientras que el artículo 235 de la
Ley Orgánica del Sufragio (actual artículo 250) señala imperativamente que en
caso de declaratoria de nulidad total o parcial de elecciones (mas no de
votaciones), el Consejo Nacional Electoral debe convocar a nuevas elecciones,
siendo que el primero se refiere a nuevas elecciones en caso de nulidad de
elecciones o votaciones, y el otro sólo cuando se trate de nulidad total o
parcial de elecciones. En ese sentido, los recurrentes señalan como una posible
vía interpretativa con relación a los efectos de las declaratorias de nulidad,
la de considerar que de la redacción de los artículos bajo análisis, se
evidencia que en caso de declaratoria de nulidad (tanto de elecciones como de
votaciones), la convocatoria es para nuevas elecciones (todo el electorado) y
no para elecciones parciales (en las mesas en que se hayan anulado las actas),
y para ello señalan que la literalidad
de los dispositivos sólo permite interpretar que no habrá lugar a “nuevas
elecciones” y no a “la elección”, así como que se procederá a “una nueva
votación” y no a “la votación”, mas en la práctica el Consejo Nacional
Electoral, en caso de declaratoria de nulidad de actas electorales, cuando
estima que ha de convocarse a nuevas elecciones, limita dicha convocatoria a
las Mesas cuyas actas fueron anuladas, siendo que la misma debería ser a todo
el electorado si se consideró que esa nueva votación influía sobre el resultado
general.
El segundo
problema expuesto por los recurrentes se refiere a la determinación de cuándo
una nueva votación tiene o no influencia sobre el resultado electoral general.
En ese sentido argumentan que lo que exige la Ley es una prueba negativa, de lo
que deriva una serie de dudas, como por ejemplo, si la prueba de ello sería el
hecho de que, aun no habiendo existido el vicio, el resultado seguiría siendo
el mismo, o si el Consejo Nacional Electoral es o no libre para convocar
elecciones por el solo hecho de la anulación de actas, o si por el contrario
debe hacerlo sólo cuando sea ostensible por el tipo de vicio que el resultado
de cada Acta anulada sería distinto si se realizara una nueva elección.
Concluyen preguntándose si debe prevalecer un simple criterio cuantitativo en
la decisión de convocar o no a nuevas elecciones, sin atender a la voluntad
mayoritaria que se expresa en esas actas anuladas y en las no anuladas, y si
resulta justificado proceder a convocar a nuevas elecciones de la Mesa, no
obstante haber quedado claramente evidenciada la voluntad del electorado por el
solo hecho de que el Acta fue anulada.
Atendiendo a la
problemática planteada, pasa la Sala a someter a análisis los artículos 224 y
250 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, y en ese sentido
considera conveniente, a los fines de sistematizar de una manera
metodológicamente adecuada los aspectos a dilucidar, abordar la problemática
planteada por los recurrentes de forma separada, comenzando por el punto
referido a los efectos de las declaratorias de nulidad de elecciones y
votaciones con relación a la convocatoria parcial o total a nuevas elecciones,
y en segundo término, lo concerniente a lo que debe entenderse por “influencia
sobre el resultado general de los escrutinios”, tanto en la vía interpretativa,
como en la aplicación del texto legal a casos prácticos.
Bajo estas premisas, resulta
necesario en primer lugar destacar que el pronunciamiento a emitirse no puede
limitarse al análisis aislado de los dispositivos normativos invocados por los
recurrentes, sino que el mismo debe tener en cuenta el entramado normativo en
su totalidad que consagra la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política
en materia de nulidades de elecciones, votaciones, escrutinios, y actas
electorales, dado que lo que existe en la materia es un verdadero sistema de
nulidades, entendido éste como un “conjunto de reglas o principios sobre una
materia racionalmente entrelazados entre sí” (Diccionario de la Lengua
Española. Real Academia Española. Vigésima Primera Edición. Madrid, 1992) en
los que cada elemento cumple un rol específico en su relación con los demás,
por lo cual, realizar un análisis particular de un elemento concreto resultaría
demasiado limitado y no necesariamente permitiría obtener una adecuada
comprensión de los aspectos concretos (telos
y ratio de la norma) que vienen
condicionados precisamente por sus recíprocas interacciones, y que posibilitan
una comprensión no sólo literal, sino armónica del sistema en su totalidad, y
por consiguiente, de cada uno de sus elementos. De manera que, para emitir el
pronunciamiento solicitado, debe esta Sala en primer término exponer una serie
de consideraciones de índole general sobre la regulación de las nulidades en
materia electoral contenidas en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación
Política.
Es en ese marco contextual y
metodológico, que, a los fines de ubicar la problemática en un adecuada visión
preliminar, esta Sala considera conveniente realizar en primer término una muy
sucinta referencia -de ningún modo con pretensiones de exhaustividad- a la evolución histórica de las nulidades de
elecciones y votaciones y sus efectos en el derecho positivo venezolano,
concretamente, en las diversas leyes electorales. En ese sentido, la Ley
Orgánica del Sufragio de 1964, por ejemplo, regulaba sólo el supuesto de
nulidad de elecciones previendo sus causales en el artículo 132, y en cuanto a
los efectos de dicha declaratoria, distinguía el supuesto de que el vicio
consistiera en la inelegibilidad del candidato, en cuyo caso se preveía que la
nulidad sólo afectaría al candidato
“inhábil”, debiendo llamarse al candidato siguiente en la respectiva lista, de
los demás casos, en los cuales se señalaba que la sentencia sólo tendría efecto
en la jurisdicción electoral en que se hubiera cometido el hecho o hechos que
la hubieran viciado, y que no habría lugar a nuevas elecciones “si se evidencia
que una nueva votación no tendría en ningún caso influencia sobre el resultado
general de los escrutinios ni sobre la adjudicación de puestos por razón del
cuociente electoral nacional” (artículo 135). Se consagraba entonces la
posibilidad de repetición en la correspondiente “jurisdicción electoral”.
La reforma de 1970 modificó
este régimen, distinguiendo entre la nulidad “de la totalidad de las
elecciones” (artículo 168), la de “cualquier clase de elección” (artículo 169),
y la de votaciones (artículo 170), estableciendo los diversos supuestos para la
configuración de cada tipo de nulidad, en claro antecedente de la regulación
hoy vigente. En cuanto a los efectos, dicho instrumento legal distinguió de
igual manera dependiendo del tipo de nulidad de que se tratase. En el caso de
la primera (nulidad de la totalidad de las elecciones), el órgano electoral
debía convocar a nuevas elecciones (artículo 175, encabezamiento); si se
trataba de nulidad de cualquier clase de elección por inelegibilidad del
candidato (con excepción de los postulados para Presidente de la República), se
aplicaba la solución prevista en la Ley de 1964, es decir, la nulidad sólo
afectaba al candidato “inhábil” y debía llamarse en su lugar al candidato
siguiente de la misma lista (artículo 175 primer aparte). En los demás casos de
nulidad, tanto de elecciones como de votaciones, se reiteraba la otra solución
prevista por la Ley de 1964, es decir, la declaratoria sólo afectaría “las
elecciones efectuadas en la jurisdicción electoral en que se haya cometido el
hecho”, al igual que no se procedería a realizar nuevas elecciones salvo que se
determinara la influencia que tendría la nueva votación sobre el resultado
general de los escrutinios (artículo 175 in
fine). Dicho régimen continuó prácticamente inalterado hasta la entrada en
vigencia de la Ley Orgánica del Sufragio de 1988, la cual se limitó a modificar
el régimen previsto adaptándolo a la nueva realidad planteada en la Ley de
Elección y Remoción de Gobernadores y la Ley Orgánica de Régimen Municipal, referente
a la elección popular de los Gobernadores de Estado y Alcaldes municipales, al
igual que lo hizo la reforma de 1989.
Fue entonces la Ley Orgánica
del Sufragio de 1993 la que introdujo una serie de modificaciones en lo
concerniente a las consecuencias de las declaratorias de nulidad, estableciendo
sus diversos supuestos y efectos. Distinguió dicho texto legal la nulidad de
toda elección (artículos 189 y 190) de las nulidades de Actas de Escrutinio
(artículo 191) y Actas Electorales (artículo 192), suprimiendo las causales de
nulidad de votaciones, y en lo que se refiere a los efectos de dichas
declaratorias de nulidad, las incluyó todas en un mismo dispositivo, ordenando
que las mismas sólo afectarían a las elecciones y votaciones realizadas en la
Circunscripción Electoral en que se hubiera cometido el hecho, ratificando la
exigencia de que la eventual nueva votación pudiera tener influencia sobre el
resultado general de los escrutinios para que procediera la realización de ésta
(artículo 197), dispositivo cuya redacción
se mantuvo sin mayores modificaciones, tanto en la Ley Orgánica del
Sufragio de 1995 como en la vigente, en los correspondientes artículos. En la
actual ley electoral se vuelven a establecer supuestos específicos de nulidad
de votaciones (artículos 218 y 219), además de los referidos a nulidad de
elecciones, actas de escrutinio y actas electorales.
De este breve análisis
histórico-legal de la materia de las nulidades de elecciones y votaciones y sus
efectos en las diversas leyes electorales venezolanas, resulta posible obtener
como conclusión preliminar, en criterio de la Sala, que el elemento literal no
puede servir como única y exclusiva nota orientadora para interpretar el
sentido y alcance de las normas objeto del presente recurso, como parece ser el
criterio de los recurrentes cuando
señalan que la redacción empleada por la Ley parece llevar a la conclusión de
que, si se llega a evidenciar la influencia de una nueva votación en el
resultado general de las elecciones, la convocatoria tendría que hacerse a todo
el electorado en elecciones diferentes a las primeras, dado que los artículos
en cuestión se refieren a “nuevas elecciones” y “nueva votación”. Ello por
cuanto las leyes electorales a que se ha hecho referencia, comenzando por la de
1964, que solamente regulaba la nulidad de elecciones, no hacen distinción
alguna, en lo que respecta a los términos de redacción empleados, entre
convocatoria a nuevas elecciones o repetición parcial de las mismas,
dependiendo del tipo de nulidad declarada, aun cuando los efectos implícitos de
cada tipo determinan en algunos casos convocatoria a nuevas elecciones en su
totalidad, y en otros, repetición parcial de las elecciones ya celebradas. Así
por ejemplo, como ya se señaló, el artículo 135, único aparte, de la Ley
Electoral de 1964, expresamente preceptuaba que la declaratoria de nulidad de
elecciones -única existente en el texto de dicha ley- solamente afectaba las
elecciones efectuadas en la “jurisdicción electoral” donde se hubiere producido
el vicio, para luego agregar, que no habría lugar a “nuevas elecciones” si se
evidenciaba que una “nueva votación” no tendría en ningún caso influencia sobre
el resultado general de los escrutinios.
Siendo así, de la propia
interpretación lógica y contextual de dicho dispositivo, se infiere que la
declaratoria de nulidad de las elecciones sólo produciría la nulidad de las
votaciones realizadas en una o varias circunscripciones electorales
específicas, pues la declaratoria “...solo afecta las elecciones efectuadas en
la jurisdicción electoral en que se haya cometido el hecho o hechos que las
vicien...”, o en términos más adecuados, el vicio sólo afecta las votaciones
realizadas en la circunscripción electoral correspondiente, y no a toda la
elección (salvo que se tratara de la inelegiblidad del candidato). Ese
principio general es ratificado en la reforma de 1970, en la cual se prevé la
convocatoria a todo el electorado para nuevas elecciones por declaratoria de
nulidad de la totalidad de las elecciones (es decir, las realizadas sin previa
convocatoria); mas no en el supuesto de candidato incurso en causales de
inelegibilidad -salvo el caso de Presidente de la República-, en la cual la
declaratoria producía la sustitución por el candidato siguiente de la misma lista,
ni tampoco en el caso de las otras causales (fraude, cohecho, soborno o
violencia), caso en el que la convocatoria a nuevas elecciones era parcial. En
ese sentido, se constata que el Legislador empleaba indistintamente el vocablo
“nuevas elecciones” para diversos supuestos, que en definitiva se referían a
los distintos efectos de las nulidades, sea que aparejaran la nulidad total de
las elecciones y por tanto la convocatoria a todo el electorado, o bien que
sólo se afectaran a circunscripciones electorales específicas, en este último
caso cuando se tratara de nulidad de elección por causas distintas a la
inelegibilidad o de nulidad de votaciones. La redacción y la terminología
empleados en los artículos 135, 175, 181 y 197 de las Leyes Electorales de 1964,
1970, 1988 y 1993 respectivamente, no
cambió en lo referente a la alusión a “nuevas elecciones”, aun cuando sí
cambiaron en repetidas ocasiones las causales de nulidad de elección, de
votación y de actas electorales, al igual que los efectos de las declaratorias
de nulidad por cada una de esas causales.
Respecto al antecedente directo del actual artículo 224, el
dispositivo correspondiente en la reforma de 1993 (artículo 197), sí introduce
una alteración en el texto, al preceptuarse que “la nulidad sólo afectará las
elecciones y votaciones efectuadas en la Circunscripción Electoral en que se
haya cometido el hecho que las vicie...”, distinguiendo lógicamente a las
elecciones de las votaciones (dado que estas últimas son sólo una parte de las
primeras). Sin embargo, la ley continuó sin establecer correlativamente, de
manera diáfana, la diferenciación en los efectos de esas declaratorias de
nulidad total o parcial. Por tanto, desde el punto de vista de la evolución del
texto legal, el hecho de que la norma haga referencia a “nuevas elecciones”, no
determina que se esté refiriendo en todos y cada uno de los casos a repetición
total del proceso electoral.
Ahora bien, como ya se
señaló, además del elemento histórico, en el presente caso la interpretación
solicitada de las normas respectivas debe hacerse dentro de su correspondiente
marco contextual, a los fines de despejar la duda planteada por los recurrentes
en lo concerniente a delimitar en cuáles supuestos de declaratoria de nulidad
procedería la convocatoria a todo el electorado para que volviese a emitir su
voluntad, y en cuáles otros lo procedente es convocar a sólo una parte de él,
es decir, a las modalidades en que se instrumentará la repetición de las
elecciones o votaciones de que se trate. En esa interpretación tomando en
cuenta el elemento sistemático -“significado propio de las palabras, según la
conexión de ellas entre sí y la intención del legislador” en los términos del
artículo 4 del Código Civil-, resulta conveniente realizar un somero análisis
del sistema de nulidades previsto por la vigente Ley Orgánica del Sufragio y
Participación Política. En efecto, una adecuada interpretación de las normas
que regulan los efectos de las declaratorias de nulidad en materia electoral,
debe partir de conceptuar con precisión la naturaleza de cada tipo de vicio o
causal de nulidad y de su ubicación y propósito dentro del sistema general de
nulidades electorales, a los fines de determinar la consecuencia lógica y
práctica que produce cada uno de ellos.
En ese sentido, la vigente
Ley distingue varios tipos de nulidad, los cuales se producen ante la
existencia de diversas causales, y a su vez, la declaratoria de cada tipo de
nulidad determina efectos específicos en los distintos aspectos del
procedimiento electoral. En líneas generales, de ese sistema contenido en la
Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política (artículos 216 a 224) pueden
entonces colegirse las siguientes reglas de derecho positivo aplicables al
régimen de nulidades en materia electoral, sobre las cuales existen cuatro
tipos fundamentales, a saber: de elecciones, de votaciones, de actas de
escrutinio, y de actas electorales en general. Desarrolladas de la siguiente
manera:
1.
A reserva
de un estudio más detenido, pareciera que en la práctica la única causal de
nulidad de elección propiamente dicha, es la que se configura cuando el proceso
se realiza sin previa convocatoria o por causa de inelegibilidad del candidato
electo uninominalmente, y produce irrefragablemente una nueva elección, es decir,
la repetición total de todas y cada una de las fases del proceso, a saber,
convocatoria, postulación de candidatos y demás actos previos a la votación,
votaciones propiamente dichas, escrutinio, totalización, y proclamación del
candidato ganador, y ello por cuanto el vicio afecta condiciones subjetivas
esenciales del candidato que necesariamente enervan la validez de todas las
fases de la elección. En cambio, si se trata de elección por representación
proporcional (sistema de listas), no se produce nueva elección ni nuevas
votaciones, sino la convocatoria del suplente. Las nulidades declaradas sobre
la base de otros supuestos producirán, más que una nueva elección, una nueva
votación, siempre que la irregularidad constatada afecte el resultado general de
la elección.
2.
Dependiendo de la índole y gravedad del vicio
constatado, la declaratoria de nulidad puede afectar a todas las votaciones de
una Mesa Electoral (artículo 218), en cuyo caso esas fases de los diversos
procesos eleccionarios (manifestación material de la escogencia de candidatos
para distintos cargos de elección popular) que se estén realizando resultarán
nulos, en la Mesa o Mesas Electorales de que se trate, o bien puede
afectar únicamente aspectos específicos de dichas votaciones (escrutinios,
actas electorales), siempre que no sea posible determinar la voluntad del
electorado y concurran una serie de circunstancias, también en este caso en la
Mesa o Mesas Electorales de que se trate. Se está en presencia aquí de
nulidad parcial de votaciones.
3.
La
declaratoria de nulidad de actas de escrutinio pueden producir la nulidad de la votación, o simplemente la realización
de un nuevo escrutinio, dependiendo de las circunstancias del caso concreto
legalmente previstas. Igualmente la declaratoria de nulidad de actas
electorales.
4.
El
principio general será el de respetar la voluntad del electorado, siempre que
ésta pueda evidenciarse razonablemente de los medios probatorios de que
disponga el órgano revisor. En el caso de los órganos del Poder Electoral, si
resulta legalmente posible, deberá procederse a la subsanación o convalidación
de las irregularidades que no impidan constatar cuál fue efectivamente la
expresión libre y legítimamente manifestada del cuerpo electoral.
La interpretación sistemática
y contextual del sistema de nulidades contenido en la Ley Orgánica del Sufragio
y Participación Política, determina entonces, que deban distinguirse los
conceptos de “nulidad de elecciones” y “nulidad de votaciones”, aun cuando la
ley vigente, producto de una suerte de “inercia legislativa”, aparentemente no
haga dicha distinción en algunos de sus dispositivos (el artículo 250 es un
buen ejemplo). La elección comprende todas y cada una de las fases del proceso
requerido para el ejercicio cabal del derecho al sufragio por parte del cuerpo
electoral, y la votación, en cambio, es una parte del primero, por cuanto
constituye el conjunto de actuaciones materiales (algunas con efectos
jurídicos) que permiten al elector –en una determinada oportunidad del proceso
electoral- manifestar su voluntad de escoger a sus representantes, es decir, a
los titulares de los órganos del Poder Público que ejercerán sus potestades
públicas a nombre y en función de esos sufragantes.
Todo lo antes expuesto lleva
a esta Sala a concluir que el término “nuevas elecciones” contenido en el
artículo 250 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, no puede
entenderse, como pretenden los recurrentes, que se refiere únicamente y en
todos los casos a la repetición de todas y cada una de las fases del proceso
electoral (convocatoria, postulaciones, votaciones, totalizaciones,
escrutinios, y proclamación), y nunca al acto de votaciones, pues la
interpretación de dicho dispositivo debe hacerse de forma concatenada con los
términos “nuevas elecciones” y “nuevas votaciones” contenidos en el artículos
224 eiusdem. Ello por cuanto
necesariamente toda repetición de un proceso electoral involucra de hecho
nuevos actos y actuaciones materiales tendientes a obtener de la voluntad de
los sufragantes una decisión en concreto, sea que éstos involucren una nueva
elección, en todas sus fases, o sólo algunas de éstas. Necesariamente va a
tratarse de algo materialmente distinto a lo anterior (no una simple
subsanación o convalidación, o una nueva totalización de los votos ya
emitidos), de uno o varios nuevos actos de escogencia de representantes por
medio de un mecanismo de manifestación de la soberanía popular (artículo 5
constitucional), ya sea que éstos se limiten a convocar a un proceso en el cual
intervenga parte, o por el contrario se convoque a concurrir a todo el
electorado.
Siendo así, se reitera
entonces que, en vista de que ya quedó evidenciado que es de vieja data la
regla contenida en nuestra Ley electoral, que expresamente señala que la nueva
elección sólo afectará a las votaciones celebradas en aquellas
circunscripciones electorales en que se haya producido el vicio constatado,
resulta evidente que no en todos los supuestos podrá hablarse de “nuevas
elecciones” en el sentido de repetición de todas y cada una de las fases del
proceso electoral (y por consiguiente convocatoria a la totalidad del cuerpo
electoral de la elección de que se trate), sino que muchas veces, dependiendo
de la índole y consecuencias del vicio detectado, la repetición se limitará a
todas las votaciones, es decir, nulidad total de esta fase del proceso
electoral, o solamente a determinadas votaciones (y por consiguiente limitadas
a los electores correspondientes a las circunscripciones o Mesas Electorales
donde se produjo la irregularidad que aparejó la declaratoria de nulidad).
A mayor abundamiento, el
propio texto del dispositivo (artículo 224 de la Ley Orgánica del Sufragio y
Participación Política) señala categóricamente que “no habrá lugar a nuevas
elecciones si se evidencia que una nueva votación no tendrá influencia sobre el
resultado general de los
escrutinios...”. Si la nueva votación
se enmarca entonces, en un resultado general, resulta a todas luces evidente
que esa nueva votación no necesariamente va a abarcar a todo el cuerpo
electoral, pues entonces, la misma pasaría a ser ese resultado general, y no
una parte de él. De igual forma, el artículo 250 eiusdem, aunque quizá no empleando los términos más adecuados, expresamente se refiere a que la declaratoria puede ser “de nulidad total o parcial de elecciones”
(entiéndase, de nulidad de elecciones o de votaciones) lo que apuntala el
criterio de que no necesariamente va a resultar siempre procedente la
convocatoria a todo el electorado, pues lógicamente una nulidad parcial
determina por tanto una nueva votación parcial, y no la repetición íntegra de
una elección. De manera que hasta interpretando literalmente el dispositivo
legal, simplemente en conjunción con su contexto normativo, la única
interpretación plausible y posible es que la nueva votación va a
circunscribirse al ámbito que resulte afectado por la irregularidad evidenciada
por el órgano revisor, y sólo en los supuestos en que el vicio detectado afecte
a un acto electoral que, dada su trascendencia, determine inexorablemente la
nulidad de los otros (sería el caso, por ejemplo, de la elección de un
candidato uninominal incurso en causal de inelegibilidad en el ordenamiento
jurídico venezolano), procedería la convocatoria a nuevas elecciones.
Lo contrario es confundir dos
nociones distintas y no necesariamente correlativas, a saber, nueva votación
con nueva convocatoria a todo el cuerpo electoral, términos no equivalentes en
todos los supuestos (más bien limitados a aquellos en que se trate de una nueva
elección propiamente dicha). Por el contrario, habrá que examinar el caso
concreto, sobre la base de las reglas de derecho positivo antes señaladas y del
fin de preservación de la voluntad popular que debe inspirar toda la actuación
del Poder Electoral al instrumentar los mecanismos de participación ciudadana
contenidos en la Ley Fundamental, y sobre todo, a la luz de los principios
contenidos en esta última. Cabe señalar que estas líneas argumentales resultan
cónsonas con el criterio jurisprudencial asumido por la Sala Político
Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, cuando en sentencia del
13 de febrero de 1991, en aclaratoria del fallo dictado el 11 de diciembre de
1990 (caso Alcalde del Municipio Sucre del Estado Miranda), ordenó al entonces
Consejo Supremo Electoral, luego de declarar nulas las votaciones efectuadas en
sesenta y nueve (69) Mesas Electorales de dicha Circunscripción electoral,
convocar a nuevas elecciones sólo en las mesas que levantaron las actas de
escrutinio anuladas por la decisión judicial.
Frente a la interpretación
literal de los términos “nuevas votaciones” y “nuevas elecciones”, cabe señalar
que, ciertamente, desde el punto de vista fáctico una elección nunca podrá
repetirse, pero nada impide que pueda realizarse una nueva cuyos efectos
sustituyan los de la anterior, o que pueda repetirse, total o parcialmente, el
acto de votaciones aisladamente. Sostener lo contrario, es decir, que cualquier
declaratoria de nulidad de votaciones acarrea la repetición íntegra del proceso
electoral, o aun, de todas las votaciones –incluyendo aquellas que no han sido
anuladas- llevado a sus límites extremos significaría entonces extender los
efectos de un fallo judicial a hechos que nunca fueron objeto del conocimiento
por parte del Juzgador, y sobre los cuales jamás hubo pronunciamiento que les
restara validez, lo cual es contrario a toda lógica jurídica. Sería entonces
desconocer en la práctica, algo que jurídicamente fue aceptado (ya que no fue
objeto de impugnación) contrariándose de esta manera los principios de respeto
a la voluntad ciudadana expresada válidamente, propio del contencioso
electoral, y el de la conservación del
acto, inspirador del contencioso administrativo en general, del cual la Sala
Central del Tribunal Federal Electoral de México ha dicho, en una concepción
plenamente aplicable al caso venezolano: “...el
principio general de derecho de conservación de los actos válidamente
celebrados (...) tiene relevancia especial en el derecho electoral Mexicano, de
manera similar a lo que ocurre en otros sistemas jurídicos, caracterizándose
por los siguientes aspectos fundamentales: ...(omissis) b) La nulidad
respectiva no debe extender sus efectos más allá de la votación, cómputo o
elección en que se actualice la causal, a fin de evitar que se dañen los
derechos de terceros, en este caso, el ejercicio del derecho de voto activo de
la mayoría de los electores que expresaron válidamente su voto, el cual no debe
ser viciado por las irregularidades e imperfecciones menores que sean cometidas
por un órgano electoral...” (Fallo citado por OROZCO HENRÍQUEZ, Jesús: “El contencioso electoral /la calificación
electoral”, en la obra colectiva: Tratado de Derecho Electoral Comparado de
América Latina. Fondo de Cultura Económica. México, 1998. P. 789).
Además, este principio de la
preservación de la voluntad del electorado (y por tanto del voto válidamente
emitido), tiene entre sus efectos el que resulte “...necesario que las legislaciones de la región establezcan la
coincidencia explícita entre la validez y efectividad del voto, según el cual
los efectos jurídicos, ya directos, ya indirectos, que un voto puede ejercer
sobre el resultado de la votación se reservan en forma exclusiva a los votos
válidos...” (FRANCO, Beatriz: “El
Escrutinio: Mecanismo y Control” en la obra colectiva citada. p. 620), así
como ostenta una fortaleza intrínseca de tal naturaleza, que la doctrina
española lo acoge como un principio específico informador del Derecho
Electoral, al enunciarlo como: “Conservación de todo aquello que no habría
variado de no haberse producido la infracción”, citando la recepción que el
mismo ha tenido en la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional Español, por ejemplo en las sentencias 24/1990 del
15 de febrero o 26/1990 del 19 de febrero. En esta última, dicho Tribunal
declaró que el principio de conservación de los actos tiene una doble
manifestación: “De un lado, que sólo
procede decretar la nulidad y consiguiente reiteración de las elecciones cuando
los vicios del procedimiento o las irregularidades detectadas afecten al
resultado electoral final, como, a sensu contrario, determina el artículo 113.3 de la LOREG; y, de otro, que dicha nulidad se ha de restringir,
cuando ello sea posible, a la de la votación celebrada en las Secciones o Mesas
en las que se produjo la irregularidad invalidante, sin que la misma pueda
extenderse, con el sólo criterio de la interpretación literal de los artículos
113.2.d) y 113.3 a los demás actos de votación válidamente celebrados en toda
la circunscripción...” -énfasis añadido- (Fallo citado por ÁLVAREZ
CONDE, Enrique: “Reflexiones en torno al
Derecho Electoral”, en la obra colectiva: Elecciones Locales. Ministerio de Administraciones Públicas. INAP.
Madrid, 1998. p. 29), o en fallo signado con el número 25/1990 de 19 de
febrero, en el cual se sostiene: “...a la luz de los principios de conservación
de los actos válidos y de proporcionalidad entre las irregularidades detectadas
y la nulidad acordada así como a la necesidad de que en la nueva elección se respeten
y reproduzcan en lo posible las mismas condiciones en que se ejercieron los
derechos de sufragio activo y pasivo en la elección anterior ... (omissis) atendiendo al momento en que
las irregularidades invalidantes de la elección se produzcan, acuerde que la
nueva convocatoria se extienda a alguna o todas las fases del procedimiento
electoral o, por el contrario, se limite sólo al acto de votación si en ésta y
solamente en ésta tuvieron lugar los hechos irregulares que determinan la
nulidad de la elección...” -énfasis añadido- (Citado por ALCUBILLA,
Enrique y Manuel Delgado-Iribarren:
“Código Electoral”. Tercera Edición. Editorial El Consultor de los
Ayuntamientos y de los Juzgados. Madrid. 1999. p. 542.), doctrina
jurisprudencial acogida por la Comisión de Investigación del Congreso encargada
de presentar recomendaciones para la modificación de la ley electoral española,
que determinó la reforma de esta última en el año de 1991, a fin de plasmar en
los más claros términos posibles en el derecho positivo el referido criterio
interpretativo (Cfr. MARTÍN REBOLLO,
Luis: “Notas sobre el recurso
contencioso-electoral y otros temas de Derecho Electoral”, en la obra
colectiva: La protección jurídica del ciudadano (Procedimiento administrativo y
garantía jurisdiccional). Estudios en homenaje al profesor Jesús González
Pérez). Vol. II. Editorial Civitas, S.A. 1993. pp. 1341-1344).
De manera que una interpretación lógica lleva a sostener entonces
que la declaratoria de nulidad de elecciones o votaciones producirá como
natural consecuencia la convocatoria a nuevas elecciones (un nuevo proceso
electoral íntegramente) o votaciones (repetición total o parcial de esa fase de
las elecciones únicamente), dependiendo de cada supuesto en particular. En caso
contrario, de entenderse que la letra de las normas bajo análisis determina que
siempre ha de convocarse para la realización de una nueva elección (en el
sentido antes indicado), se estaría contrariando una interpretación razonable y
razonada de dichas normas, ello sin mencionar que tal proceder atentaría contra
la economía y celeridad procesal de un mecanismo (el de la elección) cuya
instrumentación resulta sumamente complicado y oneroso, no habiendo
justificación para ello. A la misma conclusión interpretativa arriba un autor
mexicano cuando comenta nuestra legislación, al señalar que: “...mientras varios países admiten la
posibilidad de que la nueva elección se realice únicamente en las mesas cuya
votación haya sido anulada (o, incluso, cuando en alguna mesa no se haya celebrado
la elección), dando lugar a elecciones
parciales -énfasis de esta Sala-
(Chile, Panamá, Uruguay y Venezuela), algunos establecen que deberán llevarse a
cabo nuevas elecciones, según el caso, en
todo el distrito o entidad (México)...” (OROZCO HENRÍQUEZ, Jesús: op. cit. p. 795).
Todos los razonamientos antes
expuestos permiten concluir entonces a esta Sala que las referencias a “nuevas
elecciones” y “nueva votación” contenidas en el artículo 224 de la Ley Orgánica
del Sufragio y Participación Política, así como las “nuevas elecciones” que
debe convocar el Consejo Nacional Electoral en caso de declaratoria de nulidad
total o parcial de las mismas, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 250
eiusdem, se refieren indistintamente
a la convocatoria total o parcial del electorado existente para un determinado
proceso comicial, convocatoria limitada o no a una o varias Circunscripciones
Electorales y a una o determinadas Mesas Electorales, que deberá ser
determinada por dicho órgano de acuerdo con la modalidad y circunstancias
concretas de los términos en que se
dicte la declaratoria de nulidad respectiva, en atención a lo previsto en la
Ley y a las disposiciones que para su aplicación emita el órgano revisor, bien
en sede administrativa o jurisdiccional. Así se decide.
Dilucidada la duda principal,
otro planteamiento de los recurrentes se refiere a la existencia de una
supuesta contradicción entre los artículos 235 y 250 de la Ley Orgánica del
Sufragio y Participación Política, que en su criterio se evidencia de que el
primero de los dispositivos consagra como condición -adicional a la
declaratoria de nulidad de elecciones o votaciones- para que proceda la
convocatoria a nuevas elecciones (o votaciones, agrega la Sala), el hecho de
que la nueva votación pueda incidir sobre el resultado general de las
elecciones, mientras que el segundo no se refiere a ningún condicionamiento
para proceder a dicha convocatoria, una vez declarada la nulidad total o
parcial de elecciones. Adicionalmente, se refieren a la problemática relativa a
cuál sería el medio probatorio idóneo para demostrar esa “prueba negativa”, y
asimismo, si el criterio a considerar sería meramente cuantitativo, aun cuando
el mismo no atendiera a la voluntad mayoritaria expresada por el electorado.
También en este punto
considera esta Sala que la respuesta a tales interrogantes debe hacerse sobre
la base de un examen sistemático y coherente de la normativa contenida en la
Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política en lo concerniente a las exigencias
requeridas para la procedencia de la convocatoria a nuevas elecciones o
votaciones, punto además que se relaciona estrechamente con el que ya fue
objeto de análisis anteriormente en esta decisión. En ese sentido, el principio
general sigue siendo también aquí el de preservación de la voluntad popular,
expresada en este caso mediante el mecanismo del sufragio, lo que determina que
en materia de nulidades, la declaratoria de las mismas sólo procede cuando no
es posible determinar con certeza cuál fue la voluntad mayoritaria del
electorado expresada en la escogencia de determinado o determinados candidatos
valiéndose de los instrumentos que permite el ordenamiento jurídico (Véase la
sentencia de esta Sala de fecha 10 de febrero de 2000, caso Cira Urdaneta de
Gómez vs Consejo Supremo Electoral).
Dicho principio encuentra expresa consagración legal, entre otros, en los
artículos 216 numeral 2, 218 numeral 3, 219 encabezamiento, 222 primer aparte,
223, 224 y 249 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, e
implícitamente está presente en todo el entramado normativo existente en
materia de nulidades, que ordena proceder a la subsanación o convalidación de
los vicios existentes cuando de ello fuere posible determinar la voluntad
mayoritaria del electorado, por lo cual, dicho principio, conjuntamente con los
de conservación del acto válido y del
logro del fin (todos estrechamente vinculados) tiene una especial trascendencia
en materia de nulidades electorales, tanto en nuestro Derecho Positivo, como en
el Derecho Comparado (tesis de las irregularidades invalidantes del sistema
español, consagrada en el artículo 113, literal d, de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General, o de la influencia determinante en el resultado de
la elección para la procedencia de las declaratorias de nulidad contenida en
las legislaciones de diversos países hispanoamericanos, como México, Nicaragua
o Uruguay, entre otros).
En ese marco orientador principista, y
partiendo de una concepción armónica de todo el sistema de nulidades contenido
en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, es que deben
interpretarse los dos dispositivos invocados por los recurrentes, para de esta
manera concluir, a diferencia de lo sostenido
en el escrito del recurso, que no existe una antinomia entre sus artículos 224
y 250, pues este último simplemente se limita a desarrollar de una manera más
pormenorizada en ciertos aspectos el primero, lo que le correspondía dada su
ubicación en el texto de la Ley (Título IX, Capítulo II, Sección Quinta “De la
Sentencia del Recurso Contencioso Electoral y de sus Efectos”), limitándose a
establecer los plazos para la convocatoria y realización de nuevas elecciones o
votaciones. Mas el mismo de ningún modo contradice el principio general, consagrado
como ya se señaló en el artículo 224, entre otros, relativo a la necesidad de
que la nueva votación pueda tener influencia en el resultado general de los
escrutinios para que proceda la convocatoria. La pretendida antinomia debió
recogerse explícitamente en el texto del artículo 250 para que pudiera
considerarse como tal, y no puede resultar de inferencias interpretativas, dado
que ello atentaría contra la regla hermenéutica de búsqueda de una solución
armónica con el sistema normativo. De todo lo anterior concluye la Sala que
entre los artículos 224 y 250 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación
Política no existe contradicción, ni aparente ni sustancial, que plantee
problema interpretativo al operador jurídico, pues como ya se señalara el principio
general en materia de nulidades electorales es el de preservación de la
voluntad popular expresada mediante el ejercicio del voto, lo que significa que
sólo cuando no sea posible conocer ésta mediante los mecanismos legales
establecidos al efecto, procede la declaratoria de nulidad y la eventual nueva
convocatoria a elecciones o votaciones, siempre y cuando los efectos de tal
declaratoria puedan afectar el resultado general de los escrutinios.
Esclarecida la anterior interrogante,
resta el pronunciamiento acerca de la duda planteada por los recurrentes
relativa a la identificación, en los casos concretos, de los criterios que
permitan dictaminar cuándo existe evidencia de que la nueva votación incidirá
en el resultado general de los escrutinios. Al respecto, lo primero que hay que
señalar es que no resulta cierto, como afirman los recurrentes, que se trate de
la exigencia de una “prueba negativa”, al menos en el sentido que se le da a
este término en el derecho probatorio, sino de la formulación en términos
negativos de la premisa o supuesto fáctico contenido en el enunciado normativo
correspondiente. Simplemente la Ley Orgánica del Sufragio y Participación
Política -siguiendo también en este punto una tradición que puede llamarse
“inercial” en la evolución de nuestras leyes electorales- plantea esta
modalidad operativa del principio de preservación de la voluntad popular en
términos inversos a como lo formulan la mayoría de los ordenamientos jurídicos
hispanoamericanos (idéntica opinión sostiene OROZCO HENRÍQUEZ, Jesús: op. cit. p. 794), más una interpretación
a contrario sensu permite abordar el
punto como un thema probandum
positivo, es decir, la determinación acerca de si los efectos de la nulidad
inciden efectivamente en el resultado general electoral. No se plantea pues,
una verdadera problemática interpretativa o probatoria para aprehender o
instrumentar, respectivamente, el dispositivo normativo en cuestión.
El otro aspecto del planteamiento
expuesto ofrece un mayor nivel de complejidad, y es el referente a cuál sería
el criterio adecuado para determinar cuándo se está en presencia de una
declaratoria de nulidad de elecciones o votaciones que por su índole pueda
incidir de tal manera en el resultado general de los escrutinios, que amerite la
convocatoria de un nuevo proceso electoral o la repetición de la fase de
votaciones. En este punto, a los fines de exponer con la mayor claridad y
fidelidad posible los términos en que plantearon la interrogante los
recurrentes, conviene citar textualmente
algunos extractos del libelo:
“...¿Cuál es esa evidencia?. La duda o
interrogante surge porque los motivos de nulidad, en primer lugar, no tienen la
misma entidad, y además, que para decidir sobre la convocatoria a nuevas
votaciones, habría que atender el resultado de cada acta, no obstante el vicio
declarado. Por ejemplo, en el caso de la falta de las firmas reglamentarias,
¿La prueba sería de la que aun de haberse firmado por quien correspondía los
escrutinios en el Acta anulada hubieran sido los mismos?. O en el caso de que
se encuentre en un Acta que votaron algunos electores no inscritos o
extranjeros, ante una mayoría que votó legítimamente, ¿La prueba sería la
demostración de que el resultado del Acta sería el mismo de efectuarse de nuevo
la votación, porque aquéllos eran una minoría?...”.
Más adelante señalan:
”...de ocurrir, por ejemplo que, de mil
(1.000) votos escrutados de un número de veinte (20) actas, diez (10) de estas
últimas se anularen porque algunas contienen sólo dos firmas de los miembros de
la Mesa, otras presentan tachaduras y otras exhiben inconsistencia numérica. Si
sólo se aprecia la totalidad de las diez (10) Actas anuladas se tendría que a
los votos escrutados (1.000) habría que restarles quinientos (500) votos, es
decir, todos los correspondientes a esas diez (10) Actas. ¿Ello sería
suficiente evidencia para convocar elecciones?. ¿Sería, entonces, un simple
criterio cuantitativo el que determinaría tal convocatoria, sin atender a la
voluntad mayoritaria que se expresa en esas mismas Actas y en las otras?. Si,
por ejemplo, en alguna de esas Actas anuladas, por el solo hecho de que
contenían sólo dos firmas, o porque presentaban tachaduras no salvadas, o
porque votaron algunos electores no inscritos, la mayoría de los votos era favorable
al candidato electo, ¿Se justifica convocar a los electores de la Mesa de que
se trate a una nueva elección no obstante que su voluntad quedó claramente
expresada, por el solo hecho de que el Acta fue anulada?. La evidencia, pues,
de que una nueva votación no tendría influencia sobre el resultado general no
puede, en consecuencia, ser meramente cuantitativa, sino cualitativa, de forma
que no se desconozca la votación de los electores que sufragaron libre y
válidamente...”.
De los
planteamientos antes transcritos se evidencia, en criterio de esta Sala, que
los recurrentes confunden la existencia
de cierto margen de apreciación
que tiene el órgano revisor para
constatar la magnitud y gravedad de los vicios o irregularidades
detectadas en un caso particular sometido a su conocimiento, constatación que
puede conllevar a la declaratoria de la nulidad de actas electorales, de
escrutinio, y aun las votaciones y elecciones en nuestro sistema legal, con la
eventual convocatoria a nuevas elecciones o votaciones, que pueden producirse
con motivo de dichas declaratorias.
Ciertamente, en atención al principio de
preservación del voto, al cual ya se hizo referencia, tiene el órgano revisor
la obligación de hacer uso de todos los medios legales que prevé el
ordenamiento jurídico para determinar cuál fue la voluntad libre y
legítimamente expresada del electorado mediante el examen del correspondiente
instrumento electoral, y por vía de consecuencia al extender dicha actividad,
en los resultados de determinadas votaciones o elecciones. Precisamente por eso
están consagrados una serie de dispositivos en la Ley Orgánica del Sufragio y
Participación Política citados anteriormente en esta sentencia, que permiten la
convalidación o subsanación de esos vicios “cuya magnitud no comporte
alteración del resultado que en ella se manifieste...” (artículo 222, primer
aparte, de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política). Es en esta
etapa del procedimiento revisor en que el órgano debe valerse de todos los mecanismos
legalmente previstos para determinar cuál fue la voluntad del elector, es
decir, cuáles fueron los candidatos escogidos por él para ejercer los
respectivos cargos de elección popular, en uso del mecanismo de ejercicio de la
soberanía popular. Esa potestad, que lógicamente implica un poder pero también
un deber, va a resultar de mayor o menor amplitud dependiendo del tipo de vicio
o irregularidad detectada y de la forma en que ésta se presente. Así por
ejemplo, variará la ampliación de esta potestad convalidatoria si se trata de
la nulidad de votación de una Mesa Electoral por no recepción de un Acta de
Escrutinio (Artículo 219 numeral 1), o bien cuando se esté en presencia de la
elaboración de un acta electoral en formato no autorizado por el Consejo Nacional
Electoral, o de la omisión de datos esenciales en dicha acta (en este último
caso el margen de apreciación vendrá dado por la determinación para el caso
concreto del concepto jurídico indeterminado “dato esencial” consagrado en el
artículo 221 numeral 1), y dicha potestad será prácticamente inexistente cuando
se trate de supuestos de inelegibilidad de un candidato postulado
uninominalmente.
Como puede apreciarse, el criterio de
ponderación será variable en todos estos casos, y deberá guiarse por el interés
en la preservación de la voluntad del electorado. Es en esta fase donde entra
en juego el criterio “cualitativo” planteado por los recurrentes, “de forma de
que no se desconozca la votación de los electores que sufragaron libre y
válidamente”, empleando los términos de los mismos, y el adecuado empleo de
dicho margen de apreciación permitirá al órgano revisor decidir si procede a
declarar o no la nulidad, siempre teniendo como norte la salvaguarda del
principio de preservación de la voluntad popular.
Así por ejemplo, dando respuesta a uno de
los planteamientos hipotéticos de los recurrentes, si el órgano revisor detecta
la existencia del vicio de ausencia de firmas en un determinado número de actas
de escrutinios, no es que debe proceder a convocar a nuevas elecciones sin
atender a la voluntad mayoritaria sobre la base de un simple criterio
cuantitativo, como sostienen los recurrentes, pues ello sería contrario a los
principios antes expuestos y al contenido del artículo 171 de la Ley Orgánica
del Sufragio y Participación Política, que preceptúa: “El Consejo Nacional
Electoral definirá el procedimiento a seguir para los procesos de escrutinio,
indicando claramente las condiciones de validez y nulidad de votos, según cada elección, de forma de garantizar el
respeto de la selección expresada en cada voto, previendo la nulidad del voto únicamente en los casos en que no se
pueda determinar la intención de voto del elector”. Ello es confundir la
constatación del vicio existente con la eventual convocatoria acordada sobre la
base de una previa declaración de nulidad. En ese supuesto, el órgano revisor
deberá determinar si resulta posible hacer uso de sus potestades
convalidatorias o subsanatorias previstas en el artículo 222 de la Ley Orgánica
del Sufragio, examinando si existe algún elemento que evidencie que los
miembros restantes de la mesa electoral, testigos acreditados y representantes
dejaron expresa constancia de dicha carencia de firma por negativa o ausencia
de los miembros que debían suscribirla, como lo consagra el artículo 29, aparte
único, eiusdem, o en caso negativo,
declarar la nulidad de dicha acta y ordenar la realización de un nuevo
escrutinio (artículo 220 parágrafo segundo),
en cuyo supuesto éste podrá realizarse sobre el material electoral
debidamente conservado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 174 eiusdem, y con sujeción a los
procedimientos previstos en dicha norma y desarrollados en la Resolución Nº
980812-898 del 12 de agosto de 2000 dictada por el Consejo Nacional Electoral,
contentiva del “Reglamento Parcial Nº 13, sobre la conservación, custodia y
exhibición de instrumentos de votación”, publicada en la Gaceta Electoral Nº 5
del 6 de octubre de 1998.
Análogamente deberá proceder el órgano
revisor ante la presencia en las actas electorales de tachaduras no salvadas,
determinando si éstas afectan o no el valor probatorio de dichas actas
(artículo 221 numeral 4), o cuando se trate de la presencia del vicio de
inconsistencia numérica por mayor número de votantes, boletas o votos que
electores inscritos en la mesa electoral (artículo 220 numeral 2), realizando
un nuevo escrutinio si existe Acta demostrativa de la debida constitución y
funcionamiento de la mesa (artículo 220 parágrafo primero). Es en esta fase en
que resulta posible acudir -en ciertos casos- a criterios cualitativos para
determinar si resulta o no posible convalidar o subsanar los vicios detectados,
teniendo como fin la preservación de la voluntad popular y haciendo uso de los
mecanismos previstos por la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política,
pues cualquier examen que se pretenda hacer de la validez de las votaciones y
elecciones debe partir de la premisa de que si el vicio examinado no impide
determinar cuál fue la voluntad del electorado, no procede declarar la nulidad
de los instrumentos, votaciones o elecciones, sobre la base del principio de
preservación del voto.
Se reitera entonces que es en
esta fase de ponderación de la magnitud y
modalidades del vicio
constatado, cuando el
órgano revisor tiene
cierto margen de apreciación
para determinar -en
ciertos casos valiéndose
de criterios cualitativos- si
procede o no
la declaratoria de
nulidad en el
caso concreto, mas, una
vez declarada dicha
nulidad, la determinación de los efectos de
dicha declaratoria en
cuanto a su
incidencia en el
resultado general de las elecciones, necesariamente debe guiarse por un
criterio cuantitativo, matemático, guiado por el simple hecho de determinar,
partiendo del conteo de los votos afectados por dicha declaratoria de nulidad y
su comparación con el total de votos emitidos en un proceso electoral, si los
mismos pueden o no incidir en los cómputos generales de la elección de que se
trate. En caso de que exista esta posibilidad, así sea mínima, procederá la
convocatoria a nuevas elecciones o votaciones. En caso contrario, la nulidad
declarada no aparejará la realización de dicha convocatoria. En otros términos,
bastaría que exista la posibilidad de variación, así sea por un solo voto, del
resultado general que determinó la escogencia de uno o varios candidatos, para
que deba convocarse a una nueva elección o votación, según el caso.
Queda así aclarada la
interrogante planteada por los recurrentes en lo concerniente a fijar criterios
orientadores generales para determinar cuándo el órgano revisor debe proceder a
hacer uso de sus potestades convalidatorias, subsanatorias o anulatorias en
materia electoral, y cuándo procede la convocatoria de nuevas elecciones o
votaciones, según corresponda. Lógicamente, cada caso concreto ameritará un
análisis pormenorizado de las circunstancias existentes, y por tanto, también
de una solución adecuada a la situación planteada, no resultándole posible a la
Sala fijar en este fallo criterios específicos con pretensiones de
exhaustividad para cada hipótesis en particular que se verifique, además de que
ello escapa a la naturaleza y alcance de un pronunciamiento judicial que
resuelva un recurso de interpretación, como lo fue el planteado en el presente
caso.
VII
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas,
el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Electoral, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que la interpretación
de los artículos 224 y 250 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación
Política, en cuanto a la duda planteada por los recurrentes, debe ser la
siguiente:
El término “nuevas elecciones” contenido
en el artículo 224, se refiere tanto a la repetición de todo el proceso
electoral en cada una de sus fases (convocatoria, postulación, votación,
escrutinios, totalización, proclamación), caso en el cual comprende la
repetición de elecciones, y por consiguiente la participación en dicho proceso
corresponde a todo el electorado
existente para el proceso comicial que corresponda; como también a la
reposición del proceso electoral a la fase de votaciones (totales o parciales),
en cuyo caso se trata de nuevas votaciones, y consecuentemente, a la
convocatoria, parcial o total, del electorado existente para un determinado
proceso comicial. En este último caso, la convocatoria podrá limitarse a una o
varias Circunscripciones Electorales o a una o varias Mesas Electorales, lo que
deberá ser determinado por el Consejo Nacional Electoral de acuerdo con la
modalidad y circunstancias concretas de
los términos en que se dicte la declaratoria de nulidad respectiva, en atención
a lo previsto en la Ley y a las disposiciones que para su aplicación emita el
órgano revisor, bien en sede administrativa o jurisdiccional. Asimismo,
declarada la nulidad de una elección o votación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 250, compete al Consejo Nacional Electoral, en
atención a los términos en que sea declarada dicha nulidad, determinar si
existe alguna posibilidad de variación, así sea por un solo voto, del resultado
general de la elección de que se trate, caso en el cual procederá a convocar a
una nueva elección o votación. De no constatarse la posibilidad de variación en
los escrutinios generales de la correspondiente elección, no procederá dicha
convocatoria. Así se declara.
Publíquese y
regístrese.
Dada, firmada y
sellada en el Salón de Despacho de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de
Justicia, en Caracas, a los dieciocho
(18) días del mes
de agosto de dos mil (2000). Años: 190°
de la Independencia y 141° de la
Federación.
El
Presidente,
JOSÉ PEÑA SOLÍS
El Vicepresidente Ponente,
OCTAVIO SISCO RICCIARDI
ANTONIO GARCÍA
GARCÍA
Magistrado
El Secretario,
ALFREDO DE STEFANO PÉREZ
OSR/mt
Exp. N° 0063
En dieciocho
(18) de agosto del año dos mil, siendo la una de la tarde (1:00 p.m.), se
publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 102.
El
Secretario,