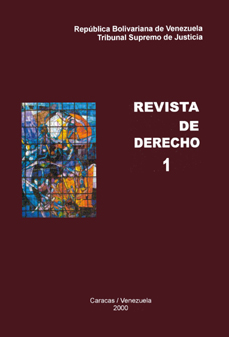I. Este primer número de la REVISTA DE DERECHO, del Tribunal Supremo de Justicia, está dividido en tres secciones: Doctrina, Legislación y Decisiones Judiciales.
II. La de Doctrina divulga trabajos de Franklin Arrieche Gutiérrez (De la invalidación de los juicios), José Mélich Orsini (La responsabilidad civil del abogado), Gonzalo Parra-Aranguren (La determinación del derecho aplicable a la controversia en las recientes leyes de arbitraje comercial), Gonzalo Pérez Luciani (La llamada "Presunción de Legitimidad" de los actos administrativos), Jesús R. Quintero P. (Algunas consideraciones sobre la protección o defensa de la Constitución y la teoría de las normas), Elsie Rosales (Base científica del Derecho Penal actual: el funcionalismo sistémico a dos tiempos) y Enrique Tejera París (COGESTION, AUTOGESTIÓN, ETC. La participación obligatoria de los trabajadores en la administración de las empresas).
1. Aun cuando se predica que las tres ramas en que se suele dividir el poder público son iguales, afirma Franklin Arrieche Gutiérrez (De la invalidación de los juicios), el judicial está por encima de los otros en dos facetas: puede anular sus propios actos y los emanados de los otros poderes y, además, sólo sus actos pueden adquirir fuerza de cosa juzgada.
Con miras a minimizar el peligro que puede causar la cosa juzgada, "se ha creado (...) la institución de la doble instancia y la teoría de los recursos", por una parte, y, por la otra, en supuestos excepcionales, "la figura de la invalidación llamada también revisión en otras legislaciones como la colombiana y a la cual se refiere este estudio".
Luego de definirlo y referirse a su naturaleza jurídica, alude a su diferencia con el recurso de casación y detalla la legitimación para intentarlo, el Tribunal competente, su objeto, la cuantía del juicio, sus causas, procedimiento, lapso para proponerlo, efectos de la sentencia y recursos.
2. El estudio de José Mélich Orsini (La responsabilidad civil del abogado) comienza caracterizando la abogacía en nuestro ordenamiento y señalando sus límites: "se contraerá a considerar la responsabilidad civil del profesional de la abogacía en este sentido restringido aludido en la Ley de Abogados que coincide mayormente con el llamado 'ejercicio liberal de la profesión'". La libertad profesional -afirma- "no está fundada en un interés privado" y, sobre esta idea, analiza las actuaciones profesionales fundadas en contratos, su eventual responsabilidad contractual y extracontractual y concluye su meditación refiriéndose al "aseguramiento de la mala práctica profesional".
Este aseguramiento se actualiza, en algunos ordenamientos jurídicos modernos, en "la exigencia obligatoria para el ejercicio legal de la abogacía de un seguro destinado a cubrir los daños originados por la mala práctica del ejercicio profesional" o, como es el caso de los Estados Unidos de América, donde la contratación de este seguro se deja a la discrecionalidad del profesional, situación que, a su juicio, es la aplicable en países como el nuestro donde el legislador no lo regula.
La tendencia de los Tribunales, donde este tipo de seguro existe,, "es a ampliar cada vez más la responsabilidad profesional del abogado. Entre nosotros, por el contrario, como consecuencia de la poca solvencia económica de la mayoría de los abogados y tal vez también de un mal entendida solidaridad entre colegas, no es posible mostrar en la práctica ejemplos de la exigencia de esta responsabilidad". Establecerlo "serviría no sólo para proteger a las víctimas de la mala práctica, sino para ir excluyendo del ejercicio profesional a un excesivo número de abogados indignos".
3. Gonzalo Parra-Aranguren (La determinación del derecho aplicable a la controversia en las recientes leyes de arbitraje comercial internacional) afirma que la actividad de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional en materia de arbitraje (de derecho o ex aequo et bono) y la aceptación por los Estados de la recomendación en este campo de la Asamblea General, "ha permitido un indiscutible avance hacia la uniformidad de la regulación del arbitraje comercial en la esfera internacional".
Del estudio de las recientes leyes sobre arbitraje, concluye afirmando: "generalmente aceptan la autonomía de las partes para determinar el derecho o las normas jurídicas aplicables a la controversia y, en su defecto, facultan al tribunal arbitral a efectuar la escogencia. En la segunda hipótesis se contempla una diferente metodología para hacerlo, pero en la práctica los resultados concretos suelen ser idénticos. Por otra parte, (... reconocen) una amplia libertad a los árbitros para tomar la decisión que consideren más apropiada, pues no autoriza(n) la revisión por los tribunales estatales del fondo de la controversia decidido por el laudo; y, en consecuencia, los eventuales errores cometidos (...), de hecho o de derecho, no constituyen motivo legítimo que permita declarar la nulidad o la anulación de un laudo o que justifique la negativa de su eficacia extraterritorial".
4. Gonzalo Pérez Luciani (La llamada "Presunción de Legitimidad" de los actos administrativos) comienza su trabajo narrando la evolución del derecho positivo, de la jurisprudencia y de la doctrina nacionales en materia de presunciones. Aun cuando ninguna norma o disposición legal la consagra, las decisiones de los tribunales que conocen de la materia administrativa en los últimos años, afirma, "repite sin examinar ni hacer un juicio crítico sobre la llamada 'presunción de legitimidad'". En la doctrina, estudia las opiniones de los escritores nacionales, a partir de la Tesis de Grado de Brewer Carías, quien hizo la primera referencia al tema, y extranjeros, particularmente los franceses, españoles e italianos.
De su estudio concluye formulando, entre otras afirmaciones, que el uso de los términos "presunción de legitimidad" por algunos autores y por la jurisprudencia venezolanos obedece "a la aceptación acrítica de ideas y postulados de algunas doctrinas foráneas, en un principio adoptadas de los juristas y tratadistas italianos (...) y, en los últimos tiempos (... de) la española", por una parte, y, por la otra, que no han tomado en cuenta que "la llamada 'presunción de legitimidad' como característica del acto administrativo ya ha sido rechazada por las más avisada doctrina".
5. El estudio de Jesús R. Quintero P. (Algunas consideraciones sobre la protección o defensa de la Constitución y la teoría de las normas) comienza refiriendo cómo la Corte Suprema de los Estados Unidos de América "creó el principio de la supremacía normativa de la Constitución, que es, al mismo tiempo, el aporte más importante del constitucionalismo norteamericano y su más destaca innovación respecto de la tradición inglesa". Seguidamente revisa el régimen constitucional de la protección de la Constitución de conformidad con el texto vigente desde 1999 que le ha atribuido su control concentrado a la recién creada Sala Constitucional (contrario al control difuso propio del constitucionalismo norteamericano).
Con miras a fundamentar "las conclusiones acerca de la naturaleza nomofiláquicas y jurídico-políticas atribuidas a la Sala Constitucional" considera conveniente exponer el pensamiento de Kelsen, Hart, Dworkin y Alexy, en torno a la teoría de las normas.
Luego analiza las competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Esta, A su juicio, no tiene propiamente funciones de Tribunal pues no aplica una norma previa a hechos concretos: limita su actuación a resolver el problema de la compatibilidad entre dos normas abstractas, eliminando ex nunc aquélla que es incompatible con la suprema.
El nuevo sistema de control de la constitucionalidad, piensa, "se fundamenta en tres institutos diferenciados. En primer término, ateniendo al criterio orgánico, en el ejercicio de las competencias relativo a control 'concentrado' de la constitucionalidad (...); en segundo término, en el instituto de vieja tradición de control llamado 'difuso' de la constitucionalidad, atribuido a todos los jueces y tribunales; y por último, en el recurso de amparo".
La Sala -afirma- "se configura ciertamente como un tribunal político que no hemos dudado en calificar como órgano del poder constituyente y que, por vía de los precedentes vinculantes, se configura no sólo como legislador negativo sino también como un auténtico creador de normas generales que invade con ellas la esfera del legislador". Por ello, "constituye un gravísimo error haber encuadrado este Tribunal político dentro de la estructura del Tribunal Supremo de Justicia que tiene otros fines institucionales": ha debido mantenerse "separado de los tribunales jurisdiccionales claramente delimitadas sus funciones a la protección o defensa de la Constitución".
6. Elsie Rosales (Base científica del derecho penal actual: el funcionalismo sistémico a dos tiempos) parte de la definición de ciencia de Pedro Martínez ("conocimiento teórico sistematizado que versa sobre una objetividad") que elimina una serie de mitos "encapsulados en la visión positivista del método de las ciencias naturales", entre ellos la comprobación.
Se refiere a la discusión sobre el "objeto" del Derecho con sus diferentes posibilidades: los normativistas y las tendencias sociológicas (el Derecho como ciencia normativa o social), aun cuando nadie discute que esté inmerso en el mundo social.
En la actualidad se acepta que el Derecho Penal sea "un sistema constituido por el devenir e interacción entre normas, instituciones y principios y sus relaciones"; pero se discute si el sistema jurídico es cerrado o abierto, por lo cual dos concepciones provenientes de Alemania se disputan el fundamento del Derecho Penal: el funcionalismo sistémico normativo (Jakobs) y el normativo moderado con orientación teleológica (Roxin).
Roxin, asevera, introduce al Derecho Penal por el sendero de la Política Criminal, con lo cual lo involucra "más frontalmente con la realidad de las relaciones y conflictos de que se ocupa, sin agotarse en la mediación normativa, inmiscuyéndose para ello con el resto de las ciencias sociales".
7. La Constitución de 1999 -señala Enrique Tejera París (La Participación Obligatoria de los Trabajadores en la Administración de las Empresas)-enumera quince medios de "participación y protagonismo del pueblo", entre los cuales menciona la autogestión, la cogestión, la cooperativa y la empresa comunitaria. Estas ideas existían ya en la legislación nacional: por ello, si para algo ha de servir la disposición "es para abrir el debate sobre su funcionamiento".
El autor, al analizar los conceptos de cogestión y autogestión, aclara que ambas ideas -mencionadas en el texto constitucional- son contradictorias: la primera, fenómeno cultural, presume la existencia del capitalismo; la autogestión, fenómeno político, es anticapitalista.
A su juicio, el sistema más eficaz es la codeterminación, de origen alemán, y que, por lagos años, ha demostrado que funciona. Este mecanismo está consagrado en la legislación mercantil, no en la laboral; establece dos niveles: uno obligatorio para todas las empresas donde laboren más de cinco trabajadores y el otro para las que tienen más de dos mil; y, finalmente, el modo de elegir al Consejo de Administración o Vigilancia en estas últimas: una mitad es designada por los accionistas y la otra, por los representantes de los trabajadores de todas las plantas, incluso las ubicadas fuera del país sede. Este Consejo tiene, entre otras facultades, la de trazar la política de la empresa.
Tejera París explica el por qué esto no se ha podido dar en nuestro país; destaca la necesidad de una preparación educativa que permita la adopción de estos sistemas; y se declara partidario de "introducir la codeterminación en Venezuela (...:) para mejorar la productividad (...); no para tener una institución inoperante (...). De esas, concluye, tenemos muchas, por desgracia, que no resistirían la más simple de las preguntas constitucionales: ¿Para qué sirve esto?".
III. La sección de Legislación divulga estudios de Eugenio Hernández-Bretón (Jurisdicción en materia de divorcio en la Ley de Derecho Internacional Privado) y de Armando Rodríguez García (Comentarios al artículo 108 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal).
1. Antes de discutir el asunto del derecho aplicable, Eugenio Hernández-Bretón (Jurisdicción en materia de divorcio en la Ley de Derecho Internacional Privado) plantea la cuestión de la jurisdicción. En materia de divorcio, afirma, "el criterio general del domicilio del demandado, referido en el artículo 39 de la LDIP (Ley de Derecho Internacional Privado) en concordancia con los artículos 11 y 15 de la LDIP, encuentra plena aplicación. Esto lo conduce a analizar el criterio, la noción y el cambio de domicilio.
Para el supuesto que el demandado no esté domiciliado en Venezuela, la ley prevé dos criterios especiales: el del paralelismo y el de la sumisión voluntaria de los litigantes (artículo 42). El primero de ellos lo conduce a considerar los problemas de la aplicación de la ley procesal en el tiempo, la vigencia de la Constitución de 1999, el domicilio de la mujer casada, el derecho aplicable al divorcio y el domicilio de los funcionarios públicos. Finalmente, y luego de referirse a la sumisión voluntaria, asienta el carácter exclusivo de la jurisdicción venezolana en esta materia.
Aun cuando alude específicamente a aspectos básicos y esenciales de la jurisdicción venezolana en materia de divorcio ("de mayor trascendencia práctica y relevancia teórica"), sus observaciones son aplicables "a todos los asuntos en materia de estado de las personas o de las relaciones familiares, a tenor de lo dispuesto en el encabezamiento del artículo 42 de la LDIP".
2. En su trabajo (Comentarios al artículo 108 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal), Armando Rodríguez García analiza detenidamente el alcance de la norma legal, la naturaleza y las características del acto y el procedimiento aplicable.
Del estudio de Rodríguez García se desprende que la disposición contenida en el artículo reseñado consagra una modalidad específica y hasta cierto punto excepcional en nuestro medio: la caducidad del acto de afectación de inmuebles a destinos o usos públicos de carácter urbanístico, por razones de interés social. La misma "opera por aplicación directa de la Ley, sin que se requiera pronunciamiento alguno, es decir, de pleno derecho, como efecto del transcurso del tiempo, unido a la inacción de la administración municipal para ejecutar el acto de afectación, y con ello, provocar la efectiva concreción de las consecuencias jurídicas derivables de estos actos".
IV. Finalmente, la sección de Decisiones Judiciales difunde dos trabajos. El primero de Ana C. Gerson Anzola (Comentarios sobre la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social, de fecha 16 de marzo de 2000, referida a los distribuidores de cerveza) y el otro un trabajo de Ramón Escovar León (La casación de oficio y la nueva jurisprudencia).
1. Ana C. Gerson Anzola (Comentarios sobre la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social, de fecha 16 de marzo de 2000, referida a los distribuidores de cerveza), luego de unas consideraciones generales sobre la materia -donde destaca que, en estos supuestos, no debe hablarse de simulación, sino de fraude a la ley- señala que el fallo, casado de oficio, se apoya en dos aspectos principales: "el error en la manera en que el juez atribuyó la carga de la prueba a las partes" y "la falta de aplicación por el juzgador del artículo 65 de la LOT, al considerar desvirtuada la presunción en él contenida en virtud de la existencia de unos contratos mercantiles de compraventa entre la demandada y unas sociedades mercantiles, así como la prestación accidental del servicio por personas distintas a los actores".
Después de referirse a estos aspectos concluye afirmando la relevancia del fallo "por cuanto recae en un sector que se ha caracterizado por utilizar mecanismos de fraude que ha ido perfeccionando a través del tiempo" y por sentar "un importante precedente, cuyo desarrollo vale la pena seguir muy atentamente".
2. El estudio de Ramón Escovar León (La casación de oficio y la nueva jurisprudencia) presenta "algunas ideas con el propósito de estimular un serio debate sobre estos aspectos de nuestra jurisprudencia. Es de desear que la Casación venezolana (civil y social) sea cada vez menos formalista y más sólida y coherente. De allí la importancia del constante estudio de sus decisiones".
Con miras a lograr su objetivo, primero, formula "comentarios y reflexiones sobre decisiones en la cuales (...) la antigua Corte Suprema de Justicia usó la facultad de casar de oficio". Luego examina "las primeras decisiones de esta naturaleza dictadas por las Salas de Casación Civil y Social del Tribunal Supremo" y se refiere "a algunos cambios de jurisprudencia del nuevo Tribunal Supremo con referencia a las características de dichos cambios", utilizando, como ejemplos, "los cambios producidos hasta la fecha de escribir estas notas". Finalmente, señala las "áreas donde es necesario un cambio de criterio, para desembarazar el recurso de casación de algunos dogmas que han permitido alimentar la casación inútil".
V. La Dirección de la Revista lamenta concluir la presentación de este primer número participando el fallecimiento del Magistrado Emérito Humberto José La Roche Rincón, acaecido el 21 de abril próximo pasado en Maracaibo, Estado Zulia, ciudad que lo vio nacer el 15 de mayo de 1925. Doctor en Derecho de la Universidad del Zulia y en Derecho Constitucional de la Universidad de París.
Autor de numerosas obras jurídicas, entre las cuales cabe mencionar: "Monocameralismo y Bicameralismo", "Formación Social, Moral y Cívica", "Control Jurisprudencial de la Constitucionalidad en Venezuela y en los Estados Unidos", "América Latina y la Revolución de la Esperanza en Aumento", "Instituciones Constitucionales del Estado Venezolano", "Ética del Abogado y Secreto Profesional", "Derecho Constitucional General" y "Derecho Constitucional".
Como docente, en La Universidad del Zulia (LUZ), alcanzó la categoría de Profesor Titular y regentó las cátedras de Derecho Constitucional, Principios de Derecho Público y Derecho Económico. En la misma Casa de Estudios, su Alma Mater, fue Rector, Secretario, Decano de la Facultad de Derecho, Director-Secretario de la Escuela de Derecho y Representante del Consejo Universitario ante el Consejo de Desarrollo Científico Humanístico.
Desde el punto de vista gremial, ocupó la Presidencia del Colegio de Abogados del Estado Zulia. Fue, además, miembro del Bloque Parlamentario de la Asamblea Legislativa de la misma entidad y Cónsul Honorario de Francia acreditado en Venezuela y se destacó, igualmente, en el ejercicio de su profesión de Abogado.
Culminó su carrera profesional cuando fue designado Magistrado de la Sala Político-Administrativa en la Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia, donde llegó a ocupar la Presidencia de la Sala.
Participó, como ponente y expositor invitado, en congresos, conferencias, seminarios, talleres y cursos sobre Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Ciencias Políticas, tanto en Venezuela como en otros países.
Entre otras, le fueron conferidas las siguientes condecoraciones: Mérito al Trabajo, 27 de Junio, Cruz de la Armada, Orden Jesús Enrique Lossada, Banda de Honor Orden Andrés Bello y Botón de la Ciudad de Valencia.
En vida, se le hicieron numerosos homenajes académicos en su honor: el último, probablemente, el que le rindiera ("a uno de los más eximios constitucionalistas iberoamericanos"), el 28 de octubre próximo pasado, la Universidad Católica Andrés Bello de esta ciudad, en la oportunidad del "VI Congreso Venezolano de Derecho Constitucional. El Proceso Constitucional: Aspectos Jurídicos y Políticos.
En el momento de su partida al merecido descanso, la Dirección de la Revista se asocia al duelo nacional y, en particular, al del Tribunal Supremo de Justicia, y le expresa su más sincera expresión de condolencia a su viuda, Doctora Carmen Adela López de La Roche, a sus hijos y demás familiares. Paz a sus restos.
VI. Terminamos agradeciendo la colaboración recibida en la preparación de este número y esperando que el material presentado sea del interés de los lectores.
Caracas 29 de abril de 2000.